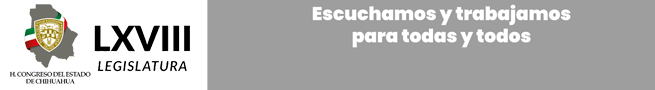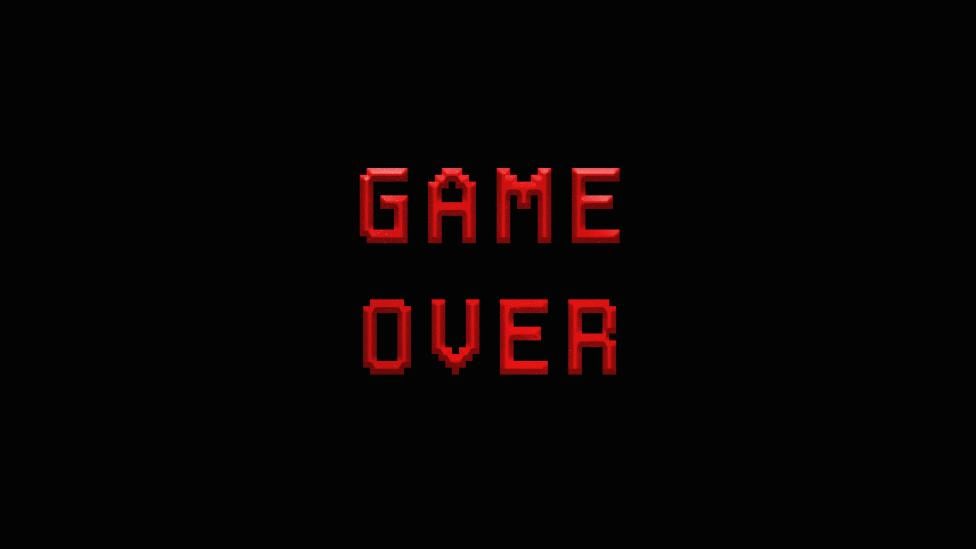
Se acabó. O todo apunta a ello. La publicidad política en algunas de las redes sociales mayoritarias en nuestro país (España) -como Facebook e Instagram- llegó a su fin. Eso, sumando la prohibición de Tiktok de la publicidad política en su red social, hace que las plataformas sociales digitales donde más personas usuarias hay en España no permitan más publicidad política en sus feeds.
¿El motivo? Muy sencillo: la Unión Europea ha decidido apretar el cinturón a la publicidad política. Con la aprobación del Reglamento de Transparencia y Orientación de la Publicidad Política (TTPA), que entrará en vigor este mes de octubre de 2025, las campañas electorales en los Estados miembro se enfrentarán a un cambio sin precedentes: la práctica desaparición de los anuncios políticos en redes sociales como Facebook o Instagram. Meta ya ha anunciado que dejará de permitir publicidad política, electoral y de “cuestiones sociales” en toda la UE, dejando bien claro, al menos a priori, que el cumplimiento de la normativa es inviable. Vamos a ver luego qué pasa, pero no vamos a entrar ahí.
Hasta ahora, los anuncios digitales se habían convertido en una herramienta clave para los partidos políticos españoles: permitían segmentar mensajes, afinar estrategias con costes relativamente bajos y, sobre todo, llegar a electorados que escapan a la televisión y la prensa tradicional. La nueva normativa obliga a etiquetar cada anuncio, detallar su financiación y limitar drásticamente el uso de datos para microsegmentación, además de prohibir la financiación de publicidad política desde terceros países en los meses previos a las elecciones. En términos de transparencia democrática, la medida es comprensible; en términos de operatividad política, es un verdadero terremoto. De hecho, me atrevo a definirlo como un cambio de paradigma en las campañas electorales, sobre todo si hablamos en el aspecto digital.
¿Quiénes son los grandes damnificados de esta nueva regulación?
Sin lugar a dudas, aquellos partidos con menos recursos económicos. Estos partidos, que habían encontrado en las plataformas sociales un canal barato y eficaz para competir con las grandes maquinarias de los partidos tradicionales, perderán gran parte de su capacidad de amplificación.
¿Cuál va a ser una de las principales consecuencias de este cambio?
La vuelta de las campañas a un terreno más desigual: la televisión, la radio y la prensa escrita, donde las barreras de entrada son más altas y donde la capacidad económica pesa más que la creatividad.
Además, no son solo los partidos los que se verán obligados a repensar su estrategia digital. Las instituciones públicas tampoco están exentas de la nueva realidad. Meta aplicará las mismas restricciones a los anuncios pagados de organismos y administraciones cuando estos puedan interpretarse como mensajes de carácter político: campañas que destaquen logros de gestión, que promuevan políticas concretas o que tengan impacto electoral podrían quedar bloqueadas. Esto significa que una campaña pagada que busque poner en valor la acción de un gobierno autonómico o municipal durante los meses previos a unas elecciones corre el riesgo de ser vetada, obligando a las administraciones a buscar canales orgánicos o alternativos para difundir este tipo de información. Solo la comunicación estrictamente informativa o de servicio público —como alertas de emergencia, trámites administrativos o información sanitaria— seguirá circulando sin restricciones.
No es sólo un problema para los partidos, sino también para la ciudadanía. Temas de interés social, campañas de concienciación o movimientos cívicos que utilizaban la publicidad segmentada para llegar a públicos específicos, quedarán fuera del tablero. El espacio orgánico —las publicaciones sin promoción pagada— seguirá existiendo, pero en un ecosistema algorítmico cada vez más saturado y competitivo, las posibilidades de poder encontrar espacios en los timelines de las personas usuarias va a ser cada vez más complicado.
Las voces políticas seguirán ahí, pero cada vez será más difícil tener alcance y engagement.
¿Afectará a nuestra democracia?
Si cogemos como ejemplo las estrategias que han seguido los partidos políticos que más impacto y alcance han tenido en las esferas digitales en los últimos años, podemos encontrar un denominador común: contenidos más emocionales y radicales que buscan captar la atención facilitando así su posterior viralización.
Una estrategia que, creo que todas las personas estamos de acuerdo, fomentan el ruido, la polarización y la crispación social y que no beneficia, en ninguna de las maneras, la salud democrática en nuestro país.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿qué podrán hacer los partidos políticos y las instituciones en España?
La respuesta fácil sería renovar sus estrategias. Las respuestas más profundas serán; en primer lugar, y quizá más obvia, reforzar la militancia digital y el activismo digital, es decir, apostar por contenidos más virales, que no necesiten promoción para expandirse, y formar a las bases para ser multiplicadores del mensaje; en segundo lugar, invertir más en herramientas de mensajería directa como WhatsApp o Telegram, que aún escapan a estas restricciones y permiten un contacto más personal con el electorado y en tercer lugar explorar alianzas con creadores de contenido e influencers que, aunque también estarán sujetos a transparencia en caso de publicidad encubierta, tienen una capacidad de llegada que los partidos y las instituciones ya no podrán comprar en Meta.
Ahora la gran pregunta es, dentro del terreno electoral, ¿mayor transparencia es mayor igualdad democrática? Mi respuesta es no, que esto va a reforzar las desigualdades que ya existen entre quienes tienen acceso privilegiado a los grandes medios y quienes habían encontrado en lo digital un refugio de visibilidad. España, con un ciclo electoral permanente y partidos que dependen de cada punto porcentual, será un buen laboratorio para comprobarlo. Y quizá, cuando volvamos a ver campañas centradas en la televisión y en los mítines de siempre, nos demos cuenta de que la política del siglo XXI no siempre cabe en la lógica del siglo XX.
Por: Alex Comes y publicado originalmente en La Base.